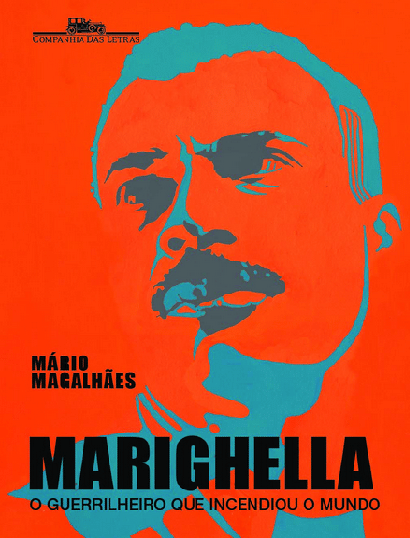A morte passou pela terra essa semana mesmo e aproveitou para levar também o dirtor, ator, apresentado e sobretudo PROVOCADOR Antonio Abujamra.
Fica um registro final, com muita saudade daquele que viveu "caminhando no incerto idolatrando a duvida"...
quarta-feira, 29 de abril de 2015
segunda-feira, 27 de abril de 2015
Gratidão Inês Etiene Romeu
Na manhã de 27 de abril de 2015 faleceu, ao 72 anos, dormindo, a ex guerrilheira Inês Etiene Romeu, em Niterói no RJ. Inês era historiadora e foi a única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis e, incrivelmente viveu o ofício de historiadora: (sobre)viveu para contar. Trata-se de uma das figuras que eu mais admiro entre todas, já falei dela aqui e não tenho palavras para expressar meu sentimento ao saber da sua morte , pois nunca que desejamos a morte de alguém, ainda uma pessoa assim tão admiravelmente corajosa, porém me lembro de tantas e tantas vezes que Inês quis morrer, quis se ver livre do inferno em que vivia e como nunca foi permitido a ela ter paz, nem em pleno século XXI, democracia no Brasil, ainda era preciso calar a voz de Inês. E ela morreu da forma que merecia: dormindo, como um anjo, como merecia. Agora se efetuam as palavras de sua irmã na Comissão da Verdade em 2014:
"Sua missão é de heroísmo. Você não tem mais o que temer. Você venceu".Celina Romeu
Nunca vou me esquecer da sua história, da sua coragem, da sua dignidade. Como escreveu Gabriel Gacía Márquez, "A vida não é a que se viveu, e sim a que a gente recorda, e como recorda para contá-la." e a história de Inês é exatamente essa!
Gratidão, admiração, amor! Fica em Paz Inês!
Gratidão, admiração, amor! Fica em Paz Inês!
domingo, 26 de abril de 2015
Ver canções
Bem linda a imagem. Sua versão musical é :
Marcadores:
Catraca Livre,
Melissa McCracken,
Radiohead
quarta-feira, 22 de abril de 2015
Carta de Manuel Bandeira a Guimarães Rosa
 |
| Manuel Bandeira, Peregrino Jr., Curt Meyer-Clason (tradutor alemão), João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Geraldo França FONTE Templo de Delfos |
Diretamente do Templo de Delfos, uma carta que Manuel Bandeira escreveu a Guimarães Rosa:
AMIGO MEU, J. Guimarães Rosa, mano-velho, muito saudar!
Me desculpe, mas só agora pude campear tempo para ler o romance de Riobaldo.omo que pudesse antes? Compromisso daqui, obrigação dacolá... Você sabe: a vida é um Itamarati - viver é muito dificultoso.Ao despois de depois, andaram dizendo que você tinha inventado uma língua nova e eu não gosto de língua inventada. Sempre arreneguei de esperantos e volapuques.Vai-se ver, não é língua nova nenhuma a do Riobaldo. Difícil é, às vezes. Quanta palavra do sertão! A princípio, muito aplicadamente, ia procurar a significação no dicionário. Não encontrava. Pena o título: Grande Sertão: Veredas. Nenhum dicionário dá a palavra "vereda" com o significado que você mesmo define à página 74: "Rio é só o São Francisco, o Rio do Chico. O resto pequeno é vereda." Tinha vezes que pelo contexto eu inteligia: "ciriri dos grilos", "gugo da juriti" etc. Mas até agora não sei, me ensine, o que é "arga", "suscenso", "lugugem" e um desadôro de outras vozes dos gerais. Tinha vezes que eu nem podia atinar se a palavra era nome de bicho vivente, plantinha ou coisa sem corpo nem côr nem coragem, abstrato que se diz, não é? Ou é? Ou será?Ainda por cima disso, você fez Riobaldo poeta, como Shakespeare fez Macbeth poeta. Natural: por que um jagunço dos gerais demais do Urucuia não poderá ser poeta? Pode sim. Riobaldo é você se você fosse jagunço A sua invenção é essa: pôr o jagunço poeta inventando dentro da linguagem habitual dele. O vocabulário dele já é riquíssimo, dá a impressão que não ficou de fora nenhuma dicção de seus pagos e arredores; aumentado com os neologismos, sempre de boa formação lingüística, ficou um potosi, nossa! A gente acaba tendo que entregar os pontos, nem que seja um Gilberto Amado. O diabo é que depois de ler você a gente começa a se sentir e cantar eu sou pobre, pobre, pobre, rema, rema, rema, ré.Só que acho que não precisava contar de um rojão só, como o Joyce do último capítulo de Ulysses, as 594 páginas da história de Riobaldo. Quantas horas levaria? Eu levei dias para ler. Ainda bem que você virgulou tudo, minudente. E o caso de Diadorim, seria mesmo possível? Você é dos gerais, você é que sabe. Mas eu tive a minha decepção quando se descobriu que Diadorim era mulher. Honni soit qui mal y pense, eu preferia Diadorim homem até o fim. Como você disfarçou bem! nunca que maldei nada.Amigo meu J. Guimarães Rosa, mano-velho, o menino Guirigó e o cego Borromeu são duas criações geniais. Aliás todo esse mundo de gente vive com uma intensidade assombrosa. E o sertão?
O sertão é uma espera enorme.
E o silêncio?O vento é verde. Aí, no intervalo, o senhor pega o silêncio, põe no colo.Tão deleitável tudo, nem que estar nos braços da linda moça Rosa'uarda, ou de Nhorinhá, de Ana Dazuza filha, ou daquela prostitutriz que proseava gentil sobre as sérias imoralidades.
Ah Rosa, mano-velho, invejo é o que você sabe:
O diabo não há! Existe é o homem humano.Soscrevo.
13/03/1957
Marcadores:
Guimarães Rosa,
MANUEL BANDEIRA,
Templo de Delfos
Turbante que empodera!
Ontem, novamente, provei um turbante na Paulista. E era um turbante amarelo, lindo, me senti muito rainha com ele! Pena ele ser tão caro, ai não trouxe um para mim.
Mas não me esqueci dele, da minha imagem usando ele e da sensação que tive ao vesti-lo.
Procurei no google e vi que ele não remete apenas a herança africana, mas também a oriental (nada mais Camila, que é uma preta confundida com indiana), vejam:
"Para quem não sabe, o turbante é um dos símbolos da identidade negra africana e brasileira, mas que também remete a cultura oriental. O que diferencia uma das outras é a forma em que elas foram criadas/adaptadas pelo uso de cada povo.Para nós brasileiras, herdeiras da cultura afro, o turbante significa o símbolo da nossa história (anterior a 1888), das nossas crenças e principalmente da valorização da nossa beleza e cultura, tão negada e muitas vezes invisibilizadas para não atribuir veracidade ao que a história e a atual conjuntura mostram sobre elas." (texto de Fernnandah Oliverira, para o site Criloura)
terça-feira, 21 de abril de 2015
"Sal da Terra", de Wim Wenders
O ingresso molhado de chuva, mas vale o registro, porque NÃO PERDI O NOVO FILME DO WENDERS NO CINEMA! UFA!
Muito Wim Wenders e tantas imagens impressionantes do Sebastião Salgado na grande tela!
Depois do desbunde belíssimo que foi Pina, Wenders parece ter regressado ao documentário mais tradicional. Ok, sem maiores problemas. As pessoas parecem ter gostado e, ao final, até se ouviram tímidos aplausos : Para Wenders? Para Salgado? Para o planeta Terra? Eu aplaudi o filme, que passa um recado lindo para a humanidade : vamos cuidar do que nos resta de planeta porque vale a pena, apesar de tudo! Como também vele muito assistir ao filme, gente!
Embora eu não tenha achado esse tão marcante como filme, apesar do tema, e sobretudo as imagens,serem bem admiráveis. Contudo, não posso deixar de lamentar que dois dos livros de fotografia de Salgado que são mais importantes para mim - "Terra", com o MST no Brasil e "Retratos de Crianças do Êxodo" -, não foram avulsamente citados, embora algumas fotos deles tenham aparecido quando falaram de "Trabalhadores" e do próprio "Êxodo".
Enquanto aguardamos (no meu caso ansiosamente) o próximo documentário de Wenders, vamos ver melhor as fotos do Êxodo: que trabalho primoroso de Salgado!
Marcadores:
Sal da Terra,
Sebastião Salgado,
Wim Wenders
sábado, 18 de abril de 2015
Animação sobre O Grito de Munch
Interessante e bonito o trabalho de animação de Sebastian Cosor.
Me lembrei da adaptação do conto do Rosa (Sorôco, sua mãe, sua filha) para a TV, que precisou incluir uma narrativa paralela para funcionar melhor. E também lembrei da uma palestra de uma cineasta que assisti em 2010 , em um congresso sobre literatura infantil e que lembrava que a linguagem do cinema só funciona na relação causa/efeito, por isso depende de narrativas (dai compreendi que os grandes cineastas tentam e muitas vezes conseguem questionar isso ).
Nessa animação vemos a imagem avassaladora da pintura O Grito em movimento, som e dentro de uma narrativa inspirada no diário do próprio Munch em 1893, como está explicado no site do Catraca Livre:
Sobre a obra, Munch escreveu em seu diário: “Passeava com dois amigos ao pôr-do-sol – o céu ficou de súbito vermelho-sangue – eu parei, exausto, e inclinei-me sobre a mureta– havia sangue e línguas de fogo sobre o azul escuro do fjord e sobre a cidade – os meus amigos continuaram, mas eu fiquei ali a tremer de ansiedade – e senti o grito infinito da Natureza”.Para aparecer no quadro (até pelas limitações de linguagem), o contexto se transformou na imagem certeira do grito angustiado que paralisa, sem a necessidade de maiores contextos:
Marcadores:
1893,
Edvard Munch,
O Grito,
Pink Floyd,
Sebastian Cosor
quarta-feira, 15 de abril de 2015
Cancionistas escritores: relações entre música e literatura no Brasi
Conferência de Abertura do I Seminário do Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira, realizado de 9 a 13 de março de 2015, no prédio de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Neste vídeo, o Prof. Dr. José Miguel Wisnik (DLCV-FFLCH-USP) fala sobre "Cancionistas escritores: relações entre música e literatura no Brasil".
Antonio Prata : exemplo de pai moderno, aprendendo a dividir ...
No Facebook, além do Marcos Piangers (candidato a melhor pai do ano), também sigo o Antonio Prata (autor de "Nu, de botas" o livro de memórias da infância mais fofo dos últimos tempos), que também é pai e posta depoimentos para nunca mais esquecermos, como esse:
Deve ser bem dureza para um pai escrever, ainda que em tom de comicidade, frases como "Arthur é um colega da escola com quem, aparentemente, ela está envolvida. Um ano e oito meses e me dou conta, com um aperto no peito, de que ela está nos abandonando" rsrsrs
Abandona não, papai, para um pai desse a gente sempre retorna...
Como podem ver, entre os meus contatos no Facebook estão os modelos de melhores pais da atualidade, homens: inspirem-se!
Antonio Prata
Estou estarrecido. Minha filha de um ano e oito meses acaba de acordar em seu berço, chorando e pedindo não papai, nem mamãe, mas Arthur. Arthur é um colega da escola com quem, aparentemente, ela está envolvida. Um ano e oito meses e me dou conta, com um aperto no peito, de que ela já está nos abandonando, nos trocando pelos Arthures deste mundo. Eu sabia que este momento viria, mas não esperava nenhuma forte emoção antes de, sei lá, 2027. Dureza.
Deve ser bem dureza para um pai escrever, ainda que em tom de comicidade, frases como "Arthur é um colega da escola com quem, aparentemente, ela está envolvida. Um ano e oito meses e me dou conta, com um aperto no peito, de que ela está nos abandonando" rsrsrs
Abandona não, papai, para um pai desse a gente sempre retorna...
Como podem ver, entre os meus contatos no Facebook estão os modelos de melhores pais da atualidade, homens: inspirem-se!
Marcadores:
Antonio Prata,
Facebook,
Nu de botas,
pais
sexta-feira, 10 de abril de 2015
Anita e a éclair - Marcos Piangers
Sigo o Marcos Piangers no Facebook. Comecei porque, além de jornalista, ele é também um humorista e tal... mas o que me mais me chama atenção nos textos que ele posta é a surpreendente recorrência do tema infâcia, a ponto de eu concluir que se eu fosse ter um filho,queria que ele tivesse um pai como o Piangers ... adoro suas narrativas de experiências com crianças . Vejamos a última delas:
Anita e a éclair
O procedimento é sempre o mesmo, deixamos a irmã menor na escola e damos um jeito de passar na confeitaria, porque a Anita adora o apple strudel, o mil folhas de doce de leite, as carolinas de creme. Mas acima de tudo, acima de todos os doces do mundo, a éclair de chocolate. No meu tempo chamáva-se bomba de chocolate. Mas éclair fica mais bonito. Prefiro assim. Ela pede uma éclair, eu peço um café. E eu viro espectador desse momento lindo, que é uma criança comendo um doce.
A Anita recebe a éclair em um pratinho. Não usa guardanapo, porque gosta de lamber os dedinhos depois. Segura com o indicador e o dedo médio a parte de cima da éclair, aquela parte que tem uma camada de cobertura de chocolate. O polegar aperta o doce embaixo. Nesse momento o recheio cremoso dá a impressão de que vai transbordar, mas é rapidamente levado até a boca pequena, e posso ouvir o pessoal da mesa ao meu lado comentando "que coisa fofa essa menina", à boca pequena. Anita, então, morde com cuidado as camadas de massa superior e inferior, deixando o recheio cremoso de chocolate repousar em sua língua. É a primeira mordida, a segunda mais importante da refeição.
Percebe-se, neste momento, o recheio da éclair escapando pelo lado oposto ao da mordida. Qualquer cidadão mais inexperiente ficaria desesperado, não saberia o que fazer. Não a Anita. Ela repousa a éclair no pratinho. Não é hora para vãs preocupações. É o momento de lamber a ponta dos dedos indicador e médio, que estão pretos de tanto chocolate. Duas impressões digitais marcam a parte superior da éclair, um lado mordido e o outro com recheio transbordante.
De um profissionalismo tremendo, Anita gira o pratinho em 180 graus, ficando de frente para a parte não mordida da éclair. A próxima mordida não encostará nas camadas de massa: é uma dentada precisa que abocanha apenas os milímetros de recheio cremoso. Dessa forma, a éclair está novamente apta para continuar a ser devorada através do lado já mordido. Alternam-se, agora, mordidas, lambidas nos dedos, giros de 180 graus no pratinho, dentadas precisas no recheio que ambiciona cair do doce. E assim Anita chega até o último pedacinho da éclair: uma camada superior que ainda mantém um resto de cobertura, o recheio remanescente e uma camada de massa inferior de uns dois centímetros no máximo.
Agora, Anita pega o primeiro guardanapo do dia. Limpa a boca e os dedos. Cuidadosamente, pega a última mordida, o melhor pedaço, pela parte inferior do doce, aquela de massa pura, e sem sujar nem os dedos nem a boca, abocanha o que restou da éclair. Aproveita os últimos momentos do chocolate nas papílas gustativas. Não há vestígios do doce. Então ela me olha e diz: "Vamos?".
Marcadores:
CRIANÇAS,
Facebook,
Humor,
Marcos Piangers
quarta-feira, 8 de abril de 2015
Um "DEPOIS E ANTES" mineiro muito especial
Todo mundo sempre achava que os meninos da capa do disco "Clube da Esquina" (1972) eram o Lô Borges e o Milton Nascimento quando crianças , afinal, embora tantos participem, são eles os músicos que assinam o álbum .
Mas a vida e a história não é tão simples e linear assim: não são eles.
São outros meninos de Minas,como tantos de antes de depois. Como tantos das ESQUINAS de todos os lugares do mundo, das adolescências de tantas e tantas gerações...
Posto isso, não podia ser, uma foto de ANTES E DEPOIS, porque de fato é uma foto de DEPOIS E ANTES ...circulando no tempo , na memórias e sonoridades.
Marcadores:
Clube da Esquina,
Lô Borges,
Milton Nascimento
segunda-feira, 6 de abril de 2015
Cortázar estarrecedor : a realidade móvel por trás das fotos!
Julio Cortázar
(1914-1984)
Las babas del diablo
(Las armas secretas, 1959)
(1914-1984)
Las babas del diablo
(Las armas secretas, 1959)
Nunca se sabrá cómo hay que contar esto, si en primera persona o en segunda, usando la tercera del plural o inventando continuamente formas que no servirán de nada. Si se pudiera decir: yo vieron subir la luna, o: nos me duele el fondo de los ojos, y sobre todo así: tú la mujer rubia eran las nubes que siguen corriendo delante de mis tus sus nuestros vuestros sus rostros. Qué diablos.
Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un bock por ahí y que la máquina siguiera sola (porque escribo a máquina), sería la perfección. Y no es un modo de decir. La perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina (de otra especie, una Cóntax 1.1.2) y a lo mejor puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella —la mujer rubia— y las nubes. Pero de tonto sólo tengo la suerte, y sé que si me voy, esta Rémington se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas que tienen las cosas movibles cuando no se mueven. Entonces tengo que escribir. Uno de todos nosotros tiene que escribir, si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto; yo que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme (ahí pasa otra, con un borde gris) y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto (y vivo, no se trata de engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento, porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo).
De repente me pregunto por qué tengo que contar esto, pero si uno empezara a preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente por qué acepta una invitación a cenar (ahora pasa una paloma, y me parece que un gorrión) o por qué cuando alguien nos ha contado un buen cuento, en seguida empieza como una cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y contar a su vez el cuento; recién entonces uno está bien, está contento y puede volverse a su trabajo. Que yo sepa nadie ha explicado esto, de manera que lo mejor es dejarse de pudores y contar, porque al fin y al cabo nadie se avergüenza de respirar o de ponerse los zapatos; son cosas que se hacen, y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. Ay, doctor, cada vez que respiro... Siempre contarlo, siempre quitarse esa cosquilla molesta del estómago.
Y ya que vamos a contarlo pongamos un poco de orden, bajemos por la escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja cinco pisos y ya está en el domingo, con un sol insospechado para noviembre en París, con muchísimas ganas de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos (porque éramos fotógrafos, soy fotógrafo). Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo, y no tengo miedo de repetirme. Va a ser difícil porque nadie sabe bien quién es el que verdaderamente está contando, si soy yo o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo (nubes, y a veces una paloma) o si sencillamente cuento una verdad que es solamente mi verdad, y entonces no es la verdad salvo para mi estómago, para estas ganas de salir corriendo y acabar de alguna manera con esto, sea lo que fuere.
Vamos a contarlo despacio, ya se irá viendo qué ocurre a medida que lo escribo. Si me sustituyen, si ya no sé qué decir, si se acaban las nubes y empieza alguna otra cosa (porque no puede ser que esto sea estar viendo continuamente nubes que pasan, y a veces una paloma), si algo de todo eso... Y después del «si», ¿qué voy a poner, cómo voy a clausurar correctamente la oración? Pero si empiezo a hacer preguntas no contaré nada; mejor contar, quizá contar sea como una respuesta, por lo menos para alguno que lo lea.
Roberto Michel, franco-chileno, traductor y fotógrafo aficionado a sus horas, salió del número 11 de la rue Monsieur-le-Prince el domingo siete de noviembre del año en curso (ahora pasan dos más pequeñas, con los bordes plateados). Llevaba tres semanas trabajando en la versión al francés del tratado sobre recusaciones y recursos de José Norberto Allende, profesor en la Universidad de Santiago. Es raro que haya viento en París, y mucho menos un viento que en las esquinas se arremolinaba y subía castigando las viejas persianas de madera tras de las cuales sorprendidas señoras comentaban de diversas maneras la inestabilidad del tiempo en estos últimos años. Pero el sol estaba también ahí, cabalgando el viento y amigo de los gatos, por lo cual nada me impediría dar una vuelta por los muelles del Sena y sacar unas fotos de la Conserjería y la Sainte-Chapelle. Eran apenas las diez, y calculé que hacia las once tendría buena luz, la mejor posible en otoño; para perder tiempo derivé hasta la isla Saint-Louis y me puse a andar por el Quai d'Anjou, miré un rato el hotel de Lauzun, me recité unos fragmentos de Apollinaire que siempre me vienen a la cabeza cuando paso delante del hotel de Lauzun (y eso que debería acordarme de otro poeta, pero Michel es un porfiado), y cuando de golpe cesó el viento y el sol se puso por lo menos dos veces más grande (quiero decir más tibio pero en realidad es lo mismo), me senté en el parapeto y me sentí terriblemente feliz en la mañana del domingo.
Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier repórter, y atrapar la estúpida silueta del personajón que sale del número 10 de Downing Street, pero de todas maneras cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche. Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una permutación de su manera personal de ver el mundo por otra que la cámara le impone insidiosa (ahora pasa una gran nube casi negra), pero no desconfiaba, sabedor de que le bastaba salir sin la Contax para recuperar el tono distraído, la visión sin encuadre, la luz sin diafragma ni 1/250. Ahora mismo (qué palabra, ahora, qué estúpida mentira) podía quedarme sentado en el pretil sobre el río, mirando pasar las pinazas negras y rojas, sin que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas, nada más que dejándome ir en el dejarse ir de las cosas, corriendo inmóvil con el tiempo. Y ya no soplaba viento.
Después seguí por el Quai de Bourbon hasta llegar a la punta de la isla, donde la íntima placita (íntima por pequeña y no por recatada, pues da todo el pecho al río y al cielo) me gusta y me regusta. No había más que una pareja y, claro, palomas; quizá alguna de las que ahora pasan por lo que estoy viendo. De un salto me instalé en el parapeto y me dejé envolver y atar por el sol, dándole la cara, las orejas, las dos manos (guardé los guantes en el bolsillo). No tenía ganas de sacar fotos, y encendí un cigarrillo por hacer algo; creo que en el momento en que acercaba el fósforo al tabaco vi por primera vez al muchachito.
Lo que había tomado por una pareja se parecía mucho más a un chico con su madre, aunque al mismo tiempo me daba cuenta de que no era un chico con su madre, de que era una pareja en el sentido que damos siempre a las parejas cuando las vemos apoyadas en los parapetos o abrazadas en los bancos de las plazas. Como no tenía nada que hacer me sobraba tiempo para preguntarme por qué el muchachito estaba tan nervioso, tan como un potrillo o una liebre, metiendo las manos en los bolsillos, sacando en seguida una y después la otra, pasándose los dedos por el pelo, cambiando de postura, y sobre todo por qué tenía miedo, pues eso se lo adivinaba en cada gesto, un miedo sofocado por la vergüenza, un impulso de echarse atrás que se advertía como si su cuerpo estuviera al borde de la huida, conteniéndose en un último y lastimoso decoro.
Tan claro era todo eso, ahí a cinco metros—y estábamos solos contra el parapeto, en la punta de la isla— que al principio el miedo del chico no me dejó ver bien a la mujer rubia. Ahora, pensándolo, la veo mucho mejor en ese primer momento en que le leí la cara (de golpe había girado como una veleta de cobre, y los ojos, los ojos estaban ahí), cuando comprendí vagamente lo que podía estar ocurriéndole al chico y me dije que valía la pena quedarse y mirar (el viento se llevaba las palabras, los apenas murmullos). Creo que sé mirar, si es que algo sé, y que todo mirar rezuma falsedad, porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos, sin la menor garantía, en tanto que oler, o (pero Michel se bifurca fácilmente, no hay que dejarlo que declame a gusto). De todas maneras, si de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible; basta quizá elegir bien entre el mirar y lo mirado, desnudar a las cosas de tanta ropa ajena. Y. claro, todo esto es más bien difícil.
Del chico recuerdo la imagen antes que el verdadero cuerpo (esto se entenderá después), mientras que ahora estoy seguro que de la mujer recuerdo mucho mejor su cuerpo que su imagen. Era delgada y esbelta, dos palabras injustas para decir lo que era, y vestía un abrigo de piel casi negro, casi largo, casi hermoso. Todo el viento de esa mañana (ahora soplaba apenas, y no hacía frío) le había pasado por el pelo rubio que recortaba su cara blanca y sombría —dos palabras injustas— y dejaba al mundo de pie y horriblemente solo delante de sus ojos negros, sus ojos que caían sobre las cosas como dos águilas, dos saltos al vacío, dos ráfagas de fango verde. No describo nada, trato más bien de entender. Y he dicho dos ráfagas de fango verde.
Seamos justos, el chico estaba bastante bien vestido y llevaba unos guantes amarillos que yo hubiera jurado que eran de su hermano mayor, estudiante de derecho o ciencias sociales; era gracioso ver los dedos de los guantes saliendo del bolsillo de la chaqueta. Largo rato no le vi la cara, apenas un perfil nada tonto —pájaro azorado, ángel de Fra Filippo, arroz con leche— y una espalda de adolescente que quiere hacer judo y que se ha peleado un par de veces por una idea o una hermana. Al filo de los catorce, quizá de los quince, se lo adivinaba vestido y alimentado por sus padres pero sin un centavo en el bolsillo, teniendo que deliberar con los camaradas antes de decidirse por un café, un coñac, un atado de cigarrillos. Andaría por las calles pensando en las condiscípulas, en lo bueno que sería ir al cine y ver la última película, o comprar novelas o corbatas o botellas de licor con etiquetas verdes y blancas. En su casa (su casa sería respetable, sería almuerzo a las doce y paisajes románticos en las paredes, con un oscuro recibimiento y un paragüero de caoba al lado de la puerta) llovería despacio el tiempo de estudiar, de ser la esperanza de mamá, de parecerse a papá, de escribir a la tía de Avignon. Por eso tanta calle, todo el río para él (pero sin un centavo) y la ciudad misteriosa de los quince años, con sus signos en las puertas, sus gatos estremecedores, el cartucho de papas fritas a treinta francos, la revista pornográfica doblada en cuatro, la soledad como un vacío en los bolsillos, los encuentros felices, el fervor por tanta cosa incomprendida pero iluminada por un amor total, por la disponibilidad parecida al viento y a las calles.
Esta biografía era la del chico y la de cualquier chico, pero a éste lo veía ahora aislado, vuelto único por la presencia de la mujer rubia que seguía hablándole. (Me cansa insistir, pero acaban de pasar dos largas nubes desflecadas. Pienso que aquella mañana no miré ni una sola vez el cielo, porque tan pronto presentí lo que pasaba con el chico y la mujer no pude más que mirarlos y esperar, mirarlos y...) Resumiendo, el chico estaba inquieto y se podía adivinar sin mucho trabajo lo que acababa de ocurrir pocos minutos antes, a lo sumo media hora. El chico había llegado hasta la punta de la isla, vio a la mujer y la encontró admirable. La mujer esperaba eso porque estaba ahí para esperar eso, o quizá el chico llegó antes y ella lo vio desde un balcón o desde un auto, y salió a su encuentro, provocando el diálogo con cualquier cosa, segura desde el comienzo de que él iba a tenerle miedo y a querer escaparse, y que naturalmente se quedaría, engallado y hosco, fingiendo la veteranía y el placer de la aventura. El resto era fácil porque estaba ocurriendo a cinco metros de mí y cualquiera hubiese podido medir las etapas del juego, la esgrima irrisoria; su mayor encanto no era su presente, sino la previsión del desenlace. El muchacho acabaría por pretextar una cita, una obligación cualquiera, y se alejaría tropezando y confundido, queriendo caminar con desenvoltura, desnudo bajo la mirada burlona que lo seguiría hasta el final. O bien se quedaría, fascinado o simplemente incapaz de tomar la iniciativa, y la mujer empezaría a acariciarle la cara, a despeinarlo, hablándole ya sin voz, y de pronto lo tomaría del brazo para llevárselo, a menos que él, con una desazón que quizá empezara a teñir el deseo, el riesgo de la aventura, se animase a pasarle el brazo por la cintura y a besarla. Todo esto podía ocurrir, pero aún no ocurría, y perversamente Michel esperaba, sentado en el pretil, aprontando casi sin darse cuenta la cámara para sacar una foto pintoresca en un rincón de la isla con una pareja nada común hablando y mirándose.
Curioso que la escena (la nada, casi: dos que están ahí, desigualmente jóvenes) tuviera como un aura inquietante. Pensé que eso lo ponía yo, y que mi foto, si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad. Me hubiera gustado saber qué pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido en el muelle que lleva a la pasarela, y que leía el diario o dormía. Acababa de descubrirlo, porque la gente dentro de un auto detenido casi desaparece, se pierde en esa mísera jaula privada de la belleza que le dan el movimiento y el peligro. Y sin embargo el auto había estado ahí todo el tiempo, formando parte (o deformando esa parte) de la isla. Un auto: como decir un farol de alumbrado, un banco de plaza. Nunca el viento, la luz del sol, esas materias siempre nuevas para la piel y los ojos, y también el chico y la mujer, únicos, puestos ahí para alterar la isla, para mostrármela de otra manera. En fin, bien podía suceder que también el hombre del diario estuviera atento a lo que pasaba y sintiera como yo ese regusto maligno de toda expectativa. Ahora la mujer había girado suavemente hasta poner al muchachito entre ella y el parapeto, los veía casi de perfil y él era más alto, pero no mucho más alto, y sin embargo ella lo sobraba, parecía como cernida sobre él (su risa, de repente, un látigo de plumas), aplastándolo con sólo estar ahí, sonreír, pasear una mano por el aire. ¿Por qué esperar más? Con un diafragma dieciséis, con un encuadre donde no entrara el horrible auto negro, pero sí ese árbol, necesario para quebrar un espacio demasiado gris...
Levanté la cámara, fingí estudiar un enfoque que no los incluía, y me quedé al acecho, seguro de que atraparía por fin el gesto revelador, la expresión que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa pero que una imagen rígida destruye al seccionar el tiempo, si no elegimos la imperceptible fracción esencial. No tuve que esperar mucho. La mujer avanzaba en su tarea de maniatar suavemente al chico, de quitarle fibra a fibra sus últimos restos de libertad, en una lentísima tortura deliciosa. Imaginé los finales posibles (ahora asoma una pequeña nube espumosa, casi sola en el cielo), preví la llegada a la casa (un piso bajo probablemente, que ella saturaría de almohadones y de gatos) y sospeché el azoramiento del chico y su decisión desesperada de disimularlo y de dejarse llevar fingiendo que nada le era nuevo. Cerrando los ojos, si es que los cerré, puse en orden la escena, los besos burlones, la mujer rechazando con dulzura las manos que pretenderían desnudarla como en las novelas, en una cama que tendría un edredón lila, y obligándolo en cambio a dejarse quitar la ropa, verdaderamente madre e hijo bajo una luz amarilla de opalinas, y todo acabaría como siempre, quizá, pero quizá todo fuera de otro modo, y la iniciación del adolescente no pasara, no la dejaran pasar, de un largo proemio donde las torpezas, las caricias exasperantes, la carrera de las manos se resolviera quién sabe en qué, en un placer por separado y solitario, en una petulante negativa mezclada con el arte de fatigar y desconcertar tanta inocencia lastimada. Podía ser así, podía muy bien ser así; aquella mujer no buscaba un amante en el chico, y a la vez se lo adueñaba para un fin imposible de entender si no lo imaginaba como un juego cruel, deseo de desear sin satisfacción, de excitarse para algún otro, alguien que de ninguna manera podía ser ese chico.
Michel es culpable de literatura, de fabricaciones irreales. Nada le gusta más que imaginar excepciones, individuos fuera de la especie, monstruos no siempre repugnantes. Pero esa mujer invitaba a la invención, dando quizá las claves suficientes para acertar con la verdad. Antes de que se fuera, y ahora que llenaría mi recuerdo durante muchos días, porque soy propenso a la rumia, decidí no perder un momento más. Metí todo en el visor (con el árbol, el pretil, el sol de las once) y tomé la foto. A tiempo para comprender que los dos se habían dado cuenta y que me estaban mirando, el chico sorprendido y como interrogante, pero ella irritada, resueltamente hostiles su cuerpo y su cara que se sabían robados, ignominiosamente presos en una pequeña imagen química.
Lo podría contar con mucho detalle pero no vale la pena. La mujer habló de que nadie tenía derecho a tomar una foto sin permiso, y exigió que le entregara el rollo de película. Todo esto con una voz seca y clara, de buen acento de París, que iba subiendo de color y de tono a cada frase. Por mi parte se me importaba muy poco darle o no el rollo de película, pero
cualquiera que me conozca sabe que las cosas hay que pedírmelas por las buenas. El resultado es que me limité a formular la opinión de que la fotografía no sólo no está prohibida en los lugares públicos sino que cuenta con el más decidido favor oficial y privado. Y mientras se lo decía gozaba socarronamente de cómo el chico se replegaba, se iba quedando atrás —con sólo no moverse—y de golpe (parecía casi increíble) se volvía y echaba a correr, creyendo el pobre que caminaba y en realidad huyendo a la carrera, pasando al lado del auto, perdiéndose como un hilo de la Virgen en el aire de la mañana.
Pero los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo, y Michel tuvo que aguantar minuciosas imprecaciones, oírse llamar entrometido e imbécil, mientras se esmeraba deliberadamente en sonreír y declinar, con simples movimientos de cabeza, tanto envío barato. Cuando empezaba a cansarme, oí golpear la portezuela de un auto. El hombre del sombrero gris estaba ahí, mirándonos. Sólo entonces comprendí que jugaba un papel en la comedia.
Empezó a caminar hacia nosotros, llevando en la mano el diario que había pretendido leer. De lo que mejor me acuerdo es de la mueca que le ladeaba la boca, le cubría la cara de arrugas, algo cambiaba de lugar y forma porque la boca le temblaba y la mueca iba de un lado a otro de los labios como una cosa independiente y viva, ajena a la voluntad. Pero todo el resto era fijo, payaso enharinado u hombre sin sangre, con la piel apagada y seca, los ojos metidos en lo hondo y los agujeros de la nariz negros y visibles, más negros que las cejas o el pelo o la corbata negra. Caminaba cautelosamente, como si el pavimento le lastimara los pies; le vi zapatos de charol, de suela tan delgada que debía acusar cada aspereza de la calle. No sé por qué me había bajado del pretil, no sé bien por qué decidí no darles la foto, negarme a esa exigencia en la que adivinaba miedo y cobardía. El payaso y la mujer se consultaban en silencio: hacíamos un perfecto triángulo insoportable, algo que tenía que romperse con un chasquido. Me les reí en la cara y eché a andar, supongo que un poco más despacio que el chico. A la altura de las primeras casas, del lado de la pasarela de hierro, me volví a mirarlos. No se movían, pero el hombre había dejado caer el diario; me pareció que la mujer, de espaldas al parapeto, paseaba las manos por la piedra, con el clásico y absurdo gesto del acosado que busca la salida.
Lo que sigue ocurrió aquí, casi ahora mismo, en una habitación de un quinto piso. Pasaron varios días antes de que Michel revelara las fotos del domingo; sus tomas de la Conserjería y de la Sainte-Chapelle eran lo que debían ser. Encontró dos o tres enfoques de prueba ya olvidados, una mala tentativa de atrapar un gato asombrosamente encaramado en el techo de un mingitorio callejero, y también la foto de la mujer rubia y el adolescente. El negativo era tan bueno que preparó una ampliación; la ampliación era tan buena que hizo otra mucho más grande, casi como un afiche. No se le ocurrió (ahora se lo pregunta y se lo pregunta) que sólo las fotos de la Conserjería merecían tanto trabajo. De toda la serie, la instantánea en la punta de la isla era la única que le interesaba; fijó la ampliación en una pared del cuarto, y el primer día estuvo un rato mirándola y acordándose, en esa operación comparativa y melancólica del recuerdo frente a la perdida realidad; recuerdo petrificado, como toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera y sobre todo la nada, verdadera fijadora de la escena. Estaba la mujer, estaba el chico, rígido el árbol sobre sus cabezas, el cielo tan fijo como las piedras del parapeto, nubes y piedras confundidas en una sola materia inseparable (ahora pasa una con bordes afilados, corre como en una cabeza de tormenta). Los dos primeros días acepté lo que había hecho, desde la foto en sí hasta la ampliación en la pared, y no me pregunté siquiera por qué interrumpía a cada rato la traducción del tratado de José Norberto Allende para reencontrar la cara de la mujer, las manchas oscuras en el pretil. La primera sorpresa fue estúpida; nunca se me había ocurrido pensar que cuando miramos una foto de frente, los ojos repiten exactamente la posición y la visión del objetivo; son esas cosas que se dan por sentadas y que a nadie se le ocurre considerar. Desde mi silla, con la máquina de escribir por delante, miraba la foto ahí a tres metros, y entonces se me ocurrió que me había instalado exactamente en el punto de mira del objetivo. Estaba muy bien así; sin duda era la manera más perfecta de apreciar una foto, aunque la visión en diagonal pudiera tener sus encantos y aun sus descubrimientos. Cada tantos minutos, por ejemplo cuando no encontraba la manera de decir en buen francés lo que José Alberto Allende decía en tan buen español, alzaba los ojos y miraba la foto; a veces me atraía la mujer, a veces el chico, a veces el pavimento donde una hoja seca se había situado admirablemente para valorizar un sector lateral. Entonces descansaba un rato de mi trabajo, y me incluía otra vez con gusto en aquella mañana que empapaba la foto, recordaba irónicamente la imagen colérica de la mujer reclamándome la fotografía, la fuga ridícula y patética del chico, la entrada en escena del hombre de la cara blanca. En el fondo estaba satisfecho de mí mismo; mi partida no había sido demasiado brillante, pues si a los franceses les ha sido dado el don de la pronta respuesta, no veía bien por qué había optado por irme sin una acabada demostración de privilegios, prerrogativas y derechos ciudadanos. Lo importante, lo verdaderamente importante era haber ayudado al chico a escapar a tiempo (esto en caso de que mis teorías fueran exactas, lo que no estaba suficientemente probado, pero la fuga en sí parecía demostrarlo). De puro entrometido le había dado oportunidad de aprovechar al fin su miedo para algo útil; ahora estaría arrepentido, menoscabado, sintiéndose poco hombre. Mejor era eso que la compañía de una mujer capaz de mirar como lo miraban en la isla; Michel es puritano a ratos, cree que no se debe corromper por la fuerza. En el fondo, aquella foto había sido una buena acción.
No por buena acción la miraba entre párrafo y párrafo de mi trabajo. En ese momento no sabía por qué la miraba, por qué había fijado la ampliación en la pared; quizá ocurra así con todos los actos fatales, y sea esa la condición de su cumplimiento. Creo que el temblor casi furtivo de las hojas del árbol no me alarmó, que seguí una frase empezada y la terminé redonda. Las costumbres son como grandes herbarios, al fin y al cabo una ampliación de ochenta por sesenta se parece a una pantalla donde proyectan cine, donde en la punta de una isla una mujer habla con un chico y un árbol agita unas hojas secas sobre sus cabezas.
Pero las manos ya eran demasiado. Acababa de escribir: Donc, la seconde clé réside dans la nature intrinsèque des difficultés que les sociétés—y vi la mano de la mujer que empezaba a cerrarse despacio, dedo por dedo. De mí no quedó nada, una frase en francés que jamás habrá de terminarse, una máquina de escribir que cae al suelo, una silla que chirría y tiembla, una niebla. El chico había agachado la cabeza, como los boxeadores cuando no pueden más y esperan el golpe de desgracia; se había alzado el cuello del sobretodo, parecía más que nunca un prisionero, la perfecta víctima que ayuda a la catástrofe. Ahora la mujer le hablaba al oído, y la mano se abría otra vez para posarse en su mejilla, acariciarla y acariciarla, quemándola sin prisa. El chico estaba menos azorado que receloso, una o dos veces atisbó por sobre el hombro de la mujer y ella seguía hablando, explicando algo que lo hacía mirar a cada momento hacia la zona donde Michel sabía muy bien que estaba el auto con el hombre del sombrero gris, cuidadosamente descartado en la fotografía pero reflejándose en los ojos del chico y (cómo dudarlo ahora) en las palabras de la mujer, en las manos de la mujer, en la presencia vicaria de la mujer. Cuando vi venir al hombre, detenerse cerca de ellos y mirarlos, las manos en los bolsillos y un aire entre hastiado y exigente, patrón que va a silbar a su perro después de los retozos en la plaza, comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar, lo que tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido que pasar en ese momento, entre esa gente, ahí donde yo había llegado a trastrocar un orden, inocentemente inmiscuido en eso que no había pasado pero que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir. Y lo que entonces había imaginado era mucho menos horrible que la realidad, esa mujer que no estaba ahí por ella misma, no acariciaba ni proponía ni alentaba para su placer, para llevarse al ángel despeinado y jugar con su terror y su gracia deseosa. El verdadero amo esperaba, sonriendo petulante, seguro ya de la obra; no era el primero que mandaba a una mujer a la vanguardia, a traerle los prisioneros maniatados con flores. El resto sería tan simple, el auto, una casa cualquiera, las bebidas, las láminas excitantes, las lágrimas demasiado tarde, el despertar en el infierno. Y yo no podía hacer nada, esta vez no podía hacer absolutamente nada. Mi fuerza había sido una fotografía, ésa, ahí, donde se vengaban de mí mostrándome sin disimulo lo que iba a suceder. La foto había sido tomada, el tiempo había corrido; estábamos tan lejos unos de otros, la corrupción seguramente consumada, las lágrimas vertidas, y el resto conjetura y tristeza. De pronto el orden se invertía, ellos estaban vivos, moviéndose, decidían y eran decididos, iban a su futuro; y yo desde este lado, prisionero de otro tiempo, de una habitación en un quinto piso, de no saber quiénes eran esa mujer, y ese hombre y ese niño, de ser nada más que la lente de mi cámara, algo rígido, incapaz de intervención. Me tiraban a la cara la burla más horrible, la de decidir frente a mi impotencia, la de que el chico mirara otra vez al payaso enharinado y yo comprendiera que iba a aceptar, que la propuesta contenía dinero o engaño, y que no podía gritarle que huyera, o simplemente facilitarle otra vez el camino con una nueva foto, una pequeña y casi humilde intervención que desbaratara el andamiaje de baba y de perfume. Todo iba a resolverse allí mismo, en ese instante; había como un inmenso silencio que no tenía nada que ver con el silencio físico. Aquello se tendía, se armaba. Creo que grité, que grité terriblemente, y que en ese mismo segundo supe que empezaba a acercarme, diez centímetros, un paso, otro paso, el árbol giraba cadenciosamente sus ramas en primer plano, una mancha del pretil salía del cuadro, la cara de la mujer, vuelta hacia mí como sorprendida iba creciendo, y entonces giré un poco, quiero decir que la cámara giró un poco, y sin perder de vista a la mujer empezó a acercarse al hombre que me miraba con los agujeros negros que tenía en el sitio de los ojos, entre sorprendido y rabioso miraba queriendo clavarme en el aire, y en ese instante alcancé a ver como un gran pájaro fuera de foco que pasaba de un solo vuelo delante de la imagen, y me apoyé en la pared de mi cuarto y fui feliz porque el chico acababa de escaparse, lo veía corriendo, otra vez en foco, huyendo con todo el pelo al viento, aprendiendo por fin a volar sobre la isla, a llegar a la pasarela, a volverse a la ciudad. Por segunda vez se les iba, por segunda vez yo lo ayudaba a escaparse, lo devolvía a su paraíso precario. Jadeando me quedé frente a ellos; no había necesidad de avanzar más, el juego estaba jugado. De la mujer se veía apenas un hombro y algo de pelo, brutalmente cortado por el cuadro de la imagen; pero de frente estaba el hombre, entreabierta la boca donde veía temblar una lengua negra, y levantaba lentamente las manos, acercándolas al primer plano, un instante aún en perfecto foco, y después todo él un bulto que borraba la isla, el árbol, y yo cerré los ojos y no quise mirar más, y me tapé la cara y rompí a llorar como un idiota.
Ahora pasa una gran nube blanca, como todos estos días, todo este tiempo incontable. Lo que queda por decir es siempre una nube, dos nubes, o largas horas de cielo perfectamente limpio, rectángulo purísimo clavado con alfileres en la pared de mi cuarto. Fue lo que vi al abrir los ojos y secármelos con los dedos: el cielo limpio, y después una nube que entraba por la izquierda, paseaba lentamente su gracia y se perdía por la derecha. Y luego otra, y a veces en cambio todo se pone gris, todo es una enorme nube, y de pronto restallan las salpicaduras de la lluvia, largo rato se ve llover sobre la imagen, como un llanto al revés, y poco a poco el cuadro se aclara, quizá el sol, y otra vez entran las nubes, de a dos, de a tres. Y las palomas, a veces, y uno que otro gorrión.
Puestos a contar, si se pudiera ir a beber un bock por ahí y que la máquina siguiera sola (porque escribo a máquina), sería la perfección. Y no es un modo de decir. La perfección, sí, porque aquí el agujero que hay que contar es también una máquina (de otra especie, una Cóntax 1.1.2) y a lo mejor puede ser que una máquina sepa más de otra máquina que yo, tú, ella —la mujer rubia— y las nubes. Pero de tonto sólo tengo la suerte, y sé que si me voy, esta Rémington se quedará petrificada sobre la mesa con ese aire de doblemente quietas que tienen las cosas movibles cuando no se mueven. Entonces tengo que escribir. Uno de todos nosotros tiene que escribir, si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto; yo que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme (ahí pasa otra, con un borde gris) y acordarme sin distraerme, yo que estoy muerto (y vivo, no se trata de engañar a nadie, ya se verá cuando llegue el momento, porque de alguna manera tengo que arrancar y he empezado por esta punta, la de atrás, la del comienzo, que al fin y al cabo es la mejor de las puntas cuando se quiere contar algo).
De repente me pregunto por qué tengo que contar esto, pero si uno empezara a preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente por qué acepta una invitación a cenar (ahora pasa una paloma, y me parece que un gorrión) o por qué cuando alguien nos ha contado un buen cuento, en seguida empieza como una cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y contar a su vez el cuento; recién entonces uno está bien, está contento y puede volverse a su trabajo. Que yo sepa nadie ha explicado esto, de manera que lo mejor es dejarse de pudores y contar, porque al fin y al cabo nadie se avergüenza de respirar o de ponerse los zapatos; son cosas que se hacen, y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al médico. Ay, doctor, cada vez que respiro... Siempre contarlo, siempre quitarse esa cosquilla molesta del estómago.
Y ya que vamos a contarlo pongamos un poco de orden, bajemos por la escalera de esta casa hasta el domingo 7 de noviembre, justo un mes atrás. Uno baja cinco pisos y ya está en el domingo, con un sol insospechado para noviembre en París, con muchísimas ganas de andar por ahí, de ver cosas, de sacar fotos (porque éramos fotógrafos, soy fotógrafo). Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo, y no tengo miedo de repetirme. Va a ser difícil porque nadie sabe bien quién es el que verdaderamente está contando, si soy yo o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo (nubes, y a veces una paloma) o si sencillamente cuento una verdad que es solamente mi verdad, y entonces no es la verdad salvo para mi estómago, para estas ganas de salir corriendo y acabar de alguna manera con esto, sea lo que fuere.
Vamos a contarlo despacio, ya se irá viendo qué ocurre a medida que lo escribo. Si me sustituyen, si ya no sé qué decir, si se acaban las nubes y empieza alguna otra cosa (porque no puede ser que esto sea estar viendo continuamente nubes que pasan, y a veces una paloma), si algo de todo eso... Y después del «si», ¿qué voy a poner, cómo voy a clausurar correctamente la oración? Pero si empiezo a hacer preguntas no contaré nada; mejor contar, quizá contar sea como una respuesta, por lo menos para alguno que lo lea.
Roberto Michel, franco-chileno, traductor y fotógrafo aficionado a sus horas, salió del número 11 de la rue Monsieur-le-Prince el domingo siete de noviembre del año en curso (ahora pasan dos más pequeñas, con los bordes plateados). Llevaba tres semanas trabajando en la versión al francés del tratado sobre recusaciones y recursos de José Norberto Allende, profesor en la Universidad de Santiago. Es raro que haya viento en París, y mucho menos un viento que en las esquinas se arremolinaba y subía castigando las viejas persianas de madera tras de las cuales sorprendidas señoras comentaban de diversas maneras la inestabilidad del tiempo en estos últimos años. Pero el sol estaba también ahí, cabalgando el viento y amigo de los gatos, por lo cual nada me impediría dar una vuelta por los muelles del Sena y sacar unas fotos de la Conserjería y la Sainte-Chapelle. Eran apenas las diez, y calculé que hacia las once tendría buena luz, la mejor posible en otoño; para perder tiempo derivé hasta la isla Saint-Louis y me puse a andar por el Quai d'Anjou, miré un rato el hotel de Lauzun, me recité unos fragmentos de Apollinaire que siempre me vienen a la cabeza cuando paso delante del hotel de Lauzun (y eso que debería acordarme de otro poeta, pero Michel es un porfiado), y cuando de golpe cesó el viento y el sol se puso por lo menos dos veces más grande (quiero decir más tibio pero en realidad es lo mismo), me senté en el parapeto y me sentí terriblemente feliz en la mañana del domingo.
Entre las muchas maneras de combatir la nada, una de las mejores es sacar fotografías, actividad que debería enseñarse tempranamente a los niños pues exige disciplina, educación estética, buen ojo y dedos seguros. No se trata de estar acechando la mentira como cualquier repórter, y atrapar la estúpida silueta del personajón que sale del número 10 de Downing Street, pero de todas maneras cuando se anda con la cámara hay como el deber de estar atento, de no perder ese brusco y delicioso rebote de un rayo de sol en una vieja piedra, o la carrera trenzas al aire de una chiquilla que vuelve con un pan o una botella de leche. Michel sabía que el fotógrafo opera siempre como una permutación de su manera personal de ver el mundo por otra que la cámara le impone insidiosa (ahora pasa una gran nube casi negra), pero no desconfiaba, sabedor de que le bastaba salir sin la Contax para recuperar el tono distraído, la visión sin encuadre, la luz sin diafragma ni 1/250. Ahora mismo (qué palabra, ahora, qué estúpida mentira) podía quedarme sentado en el pretil sobre el río, mirando pasar las pinazas negras y rojas, sin que se me ocurriera pensar fotográficamente las escenas, nada más que dejándome ir en el dejarse ir de las cosas, corriendo inmóvil con el tiempo. Y ya no soplaba viento.
Después seguí por el Quai de Bourbon hasta llegar a la punta de la isla, donde la íntima placita (íntima por pequeña y no por recatada, pues da todo el pecho al río y al cielo) me gusta y me regusta. No había más que una pareja y, claro, palomas; quizá alguna de las que ahora pasan por lo que estoy viendo. De un salto me instalé en el parapeto y me dejé envolver y atar por el sol, dándole la cara, las orejas, las dos manos (guardé los guantes en el bolsillo). No tenía ganas de sacar fotos, y encendí un cigarrillo por hacer algo; creo que en el momento en que acercaba el fósforo al tabaco vi por primera vez al muchachito.
Lo que había tomado por una pareja se parecía mucho más a un chico con su madre, aunque al mismo tiempo me daba cuenta de que no era un chico con su madre, de que era una pareja en el sentido que damos siempre a las parejas cuando las vemos apoyadas en los parapetos o abrazadas en los bancos de las plazas. Como no tenía nada que hacer me sobraba tiempo para preguntarme por qué el muchachito estaba tan nervioso, tan como un potrillo o una liebre, metiendo las manos en los bolsillos, sacando en seguida una y después la otra, pasándose los dedos por el pelo, cambiando de postura, y sobre todo por qué tenía miedo, pues eso se lo adivinaba en cada gesto, un miedo sofocado por la vergüenza, un impulso de echarse atrás que se advertía como si su cuerpo estuviera al borde de la huida, conteniéndose en un último y lastimoso decoro.
Tan claro era todo eso, ahí a cinco metros—y estábamos solos contra el parapeto, en la punta de la isla— que al principio el miedo del chico no me dejó ver bien a la mujer rubia. Ahora, pensándolo, la veo mucho mejor en ese primer momento en que le leí la cara (de golpe había girado como una veleta de cobre, y los ojos, los ojos estaban ahí), cuando comprendí vagamente lo que podía estar ocurriéndole al chico y me dije que valía la pena quedarse y mirar (el viento se llevaba las palabras, los apenas murmullos). Creo que sé mirar, si es que algo sé, y que todo mirar rezuma falsedad, porque es lo que nos arroja más afuera de nosotros mismos, sin la menor garantía, en tanto que oler, o (pero Michel se bifurca fácilmente, no hay que dejarlo que declame a gusto). De todas maneras, si de antemano se prevé la probable falsedad, mirar se vuelve posible; basta quizá elegir bien entre el mirar y lo mirado, desnudar a las cosas de tanta ropa ajena. Y. claro, todo esto es más bien difícil.
Del chico recuerdo la imagen antes que el verdadero cuerpo (esto se entenderá después), mientras que ahora estoy seguro que de la mujer recuerdo mucho mejor su cuerpo que su imagen. Era delgada y esbelta, dos palabras injustas para decir lo que era, y vestía un abrigo de piel casi negro, casi largo, casi hermoso. Todo el viento de esa mañana (ahora soplaba apenas, y no hacía frío) le había pasado por el pelo rubio que recortaba su cara blanca y sombría —dos palabras injustas— y dejaba al mundo de pie y horriblemente solo delante de sus ojos negros, sus ojos que caían sobre las cosas como dos águilas, dos saltos al vacío, dos ráfagas de fango verde. No describo nada, trato más bien de entender. Y he dicho dos ráfagas de fango verde.
Seamos justos, el chico estaba bastante bien vestido y llevaba unos guantes amarillos que yo hubiera jurado que eran de su hermano mayor, estudiante de derecho o ciencias sociales; era gracioso ver los dedos de los guantes saliendo del bolsillo de la chaqueta. Largo rato no le vi la cara, apenas un perfil nada tonto —pájaro azorado, ángel de Fra Filippo, arroz con leche— y una espalda de adolescente que quiere hacer judo y que se ha peleado un par de veces por una idea o una hermana. Al filo de los catorce, quizá de los quince, se lo adivinaba vestido y alimentado por sus padres pero sin un centavo en el bolsillo, teniendo que deliberar con los camaradas antes de decidirse por un café, un coñac, un atado de cigarrillos. Andaría por las calles pensando en las condiscípulas, en lo bueno que sería ir al cine y ver la última película, o comprar novelas o corbatas o botellas de licor con etiquetas verdes y blancas. En su casa (su casa sería respetable, sería almuerzo a las doce y paisajes románticos en las paredes, con un oscuro recibimiento y un paragüero de caoba al lado de la puerta) llovería despacio el tiempo de estudiar, de ser la esperanza de mamá, de parecerse a papá, de escribir a la tía de Avignon. Por eso tanta calle, todo el río para él (pero sin un centavo) y la ciudad misteriosa de los quince años, con sus signos en las puertas, sus gatos estremecedores, el cartucho de papas fritas a treinta francos, la revista pornográfica doblada en cuatro, la soledad como un vacío en los bolsillos, los encuentros felices, el fervor por tanta cosa incomprendida pero iluminada por un amor total, por la disponibilidad parecida al viento y a las calles.
Esta biografía era la del chico y la de cualquier chico, pero a éste lo veía ahora aislado, vuelto único por la presencia de la mujer rubia que seguía hablándole. (Me cansa insistir, pero acaban de pasar dos largas nubes desflecadas. Pienso que aquella mañana no miré ni una sola vez el cielo, porque tan pronto presentí lo que pasaba con el chico y la mujer no pude más que mirarlos y esperar, mirarlos y...) Resumiendo, el chico estaba inquieto y se podía adivinar sin mucho trabajo lo que acababa de ocurrir pocos minutos antes, a lo sumo media hora. El chico había llegado hasta la punta de la isla, vio a la mujer y la encontró admirable. La mujer esperaba eso porque estaba ahí para esperar eso, o quizá el chico llegó antes y ella lo vio desde un balcón o desde un auto, y salió a su encuentro, provocando el diálogo con cualquier cosa, segura desde el comienzo de que él iba a tenerle miedo y a querer escaparse, y que naturalmente se quedaría, engallado y hosco, fingiendo la veteranía y el placer de la aventura. El resto era fácil porque estaba ocurriendo a cinco metros de mí y cualquiera hubiese podido medir las etapas del juego, la esgrima irrisoria; su mayor encanto no era su presente, sino la previsión del desenlace. El muchacho acabaría por pretextar una cita, una obligación cualquiera, y se alejaría tropezando y confundido, queriendo caminar con desenvoltura, desnudo bajo la mirada burlona que lo seguiría hasta el final. O bien se quedaría, fascinado o simplemente incapaz de tomar la iniciativa, y la mujer empezaría a acariciarle la cara, a despeinarlo, hablándole ya sin voz, y de pronto lo tomaría del brazo para llevárselo, a menos que él, con una desazón que quizá empezara a teñir el deseo, el riesgo de la aventura, se animase a pasarle el brazo por la cintura y a besarla. Todo esto podía ocurrir, pero aún no ocurría, y perversamente Michel esperaba, sentado en el pretil, aprontando casi sin darse cuenta la cámara para sacar una foto pintoresca en un rincón de la isla con una pareja nada común hablando y mirándose.
Curioso que la escena (la nada, casi: dos que están ahí, desigualmente jóvenes) tuviera como un aura inquietante. Pensé que eso lo ponía yo, y que mi foto, si la sacaba, restituiría las cosas a su tonta verdad. Me hubiera gustado saber qué pensaba el hombre del sombrero gris sentado al volante del auto detenido en el muelle que lleva a la pasarela, y que leía el diario o dormía. Acababa de descubrirlo, porque la gente dentro de un auto detenido casi desaparece, se pierde en esa mísera jaula privada de la belleza que le dan el movimiento y el peligro. Y sin embargo el auto había estado ahí todo el tiempo, formando parte (o deformando esa parte) de la isla. Un auto: como decir un farol de alumbrado, un banco de plaza. Nunca el viento, la luz del sol, esas materias siempre nuevas para la piel y los ojos, y también el chico y la mujer, únicos, puestos ahí para alterar la isla, para mostrármela de otra manera. En fin, bien podía suceder que también el hombre del diario estuviera atento a lo que pasaba y sintiera como yo ese regusto maligno de toda expectativa. Ahora la mujer había girado suavemente hasta poner al muchachito entre ella y el parapeto, los veía casi de perfil y él era más alto, pero no mucho más alto, y sin embargo ella lo sobraba, parecía como cernida sobre él (su risa, de repente, un látigo de plumas), aplastándolo con sólo estar ahí, sonreír, pasear una mano por el aire. ¿Por qué esperar más? Con un diafragma dieciséis, con un encuadre donde no entrara el horrible auto negro, pero sí ese árbol, necesario para quebrar un espacio demasiado gris...
Levanté la cámara, fingí estudiar un enfoque que no los incluía, y me quedé al acecho, seguro de que atraparía por fin el gesto revelador, la expresión que todo lo resume, la vida que el movimiento acompasa pero que una imagen rígida destruye al seccionar el tiempo, si no elegimos la imperceptible fracción esencial. No tuve que esperar mucho. La mujer avanzaba en su tarea de maniatar suavemente al chico, de quitarle fibra a fibra sus últimos restos de libertad, en una lentísima tortura deliciosa. Imaginé los finales posibles (ahora asoma una pequeña nube espumosa, casi sola en el cielo), preví la llegada a la casa (un piso bajo probablemente, que ella saturaría de almohadones y de gatos) y sospeché el azoramiento del chico y su decisión desesperada de disimularlo y de dejarse llevar fingiendo que nada le era nuevo. Cerrando los ojos, si es que los cerré, puse en orden la escena, los besos burlones, la mujer rechazando con dulzura las manos que pretenderían desnudarla como en las novelas, en una cama que tendría un edredón lila, y obligándolo en cambio a dejarse quitar la ropa, verdaderamente madre e hijo bajo una luz amarilla de opalinas, y todo acabaría como siempre, quizá, pero quizá todo fuera de otro modo, y la iniciación del adolescente no pasara, no la dejaran pasar, de un largo proemio donde las torpezas, las caricias exasperantes, la carrera de las manos se resolviera quién sabe en qué, en un placer por separado y solitario, en una petulante negativa mezclada con el arte de fatigar y desconcertar tanta inocencia lastimada. Podía ser así, podía muy bien ser así; aquella mujer no buscaba un amante en el chico, y a la vez se lo adueñaba para un fin imposible de entender si no lo imaginaba como un juego cruel, deseo de desear sin satisfacción, de excitarse para algún otro, alguien que de ninguna manera podía ser ese chico.
Michel es culpable de literatura, de fabricaciones irreales. Nada le gusta más que imaginar excepciones, individuos fuera de la especie, monstruos no siempre repugnantes. Pero esa mujer invitaba a la invención, dando quizá las claves suficientes para acertar con la verdad. Antes de que se fuera, y ahora que llenaría mi recuerdo durante muchos días, porque soy propenso a la rumia, decidí no perder un momento más. Metí todo en el visor (con el árbol, el pretil, el sol de las once) y tomé la foto. A tiempo para comprender que los dos se habían dado cuenta y que me estaban mirando, el chico sorprendido y como interrogante, pero ella irritada, resueltamente hostiles su cuerpo y su cara que se sabían robados, ignominiosamente presos en una pequeña imagen química.
Lo podría contar con mucho detalle pero no vale la pena. La mujer habló de que nadie tenía derecho a tomar una foto sin permiso, y exigió que le entregara el rollo de película. Todo esto con una voz seca y clara, de buen acento de París, que iba subiendo de color y de tono a cada frase. Por mi parte se me importaba muy poco darle o no el rollo de película, pero
cualquiera que me conozca sabe que las cosas hay que pedírmelas por las buenas. El resultado es que me limité a formular la opinión de que la fotografía no sólo no está prohibida en los lugares públicos sino que cuenta con el más decidido favor oficial y privado. Y mientras se lo decía gozaba socarronamente de cómo el chico se replegaba, se iba quedando atrás —con sólo no moverse—y de golpe (parecía casi increíble) se volvía y echaba a correr, creyendo el pobre que caminaba y en realidad huyendo a la carrera, pasando al lado del auto, perdiéndose como un hilo de la Virgen en el aire de la mañana.
Pero los hilos de la Virgen se llaman también babas del diablo, y Michel tuvo que aguantar minuciosas imprecaciones, oírse llamar entrometido e imbécil, mientras se esmeraba deliberadamente en sonreír y declinar, con simples movimientos de cabeza, tanto envío barato. Cuando empezaba a cansarme, oí golpear la portezuela de un auto. El hombre del sombrero gris estaba ahí, mirándonos. Sólo entonces comprendí que jugaba un papel en la comedia.
Empezó a caminar hacia nosotros, llevando en la mano el diario que había pretendido leer. De lo que mejor me acuerdo es de la mueca que le ladeaba la boca, le cubría la cara de arrugas, algo cambiaba de lugar y forma porque la boca le temblaba y la mueca iba de un lado a otro de los labios como una cosa independiente y viva, ajena a la voluntad. Pero todo el resto era fijo, payaso enharinado u hombre sin sangre, con la piel apagada y seca, los ojos metidos en lo hondo y los agujeros de la nariz negros y visibles, más negros que las cejas o el pelo o la corbata negra. Caminaba cautelosamente, como si el pavimento le lastimara los pies; le vi zapatos de charol, de suela tan delgada que debía acusar cada aspereza de la calle. No sé por qué me había bajado del pretil, no sé bien por qué decidí no darles la foto, negarme a esa exigencia en la que adivinaba miedo y cobardía. El payaso y la mujer se consultaban en silencio: hacíamos un perfecto triángulo insoportable, algo que tenía que romperse con un chasquido. Me les reí en la cara y eché a andar, supongo que un poco más despacio que el chico. A la altura de las primeras casas, del lado de la pasarela de hierro, me volví a mirarlos. No se movían, pero el hombre había dejado caer el diario; me pareció que la mujer, de espaldas al parapeto, paseaba las manos por la piedra, con el clásico y absurdo gesto del acosado que busca la salida.
Lo que sigue ocurrió aquí, casi ahora mismo, en una habitación de un quinto piso. Pasaron varios días antes de que Michel revelara las fotos del domingo; sus tomas de la Conserjería y de la Sainte-Chapelle eran lo que debían ser. Encontró dos o tres enfoques de prueba ya olvidados, una mala tentativa de atrapar un gato asombrosamente encaramado en el techo de un mingitorio callejero, y también la foto de la mujer rubia y el adolescente. El negativo era tan bueno que preparó una ampliación; la ampliación era tan buena que hizo otra mucho más grande, casi como un afiche. No se le ocurrió (ahora se lo pregunta y se lo pregunta) que sólo las fotos de la Conserjería merecían tanto trabajo. De toda la serie, la instantánea en la punta de la isla era la única que le interesaba; fijó la ampliación en una pared del cuarto, y el primer día estuvo un rato mirándola y acordándose, en esa operación comparativa y melancólica del recuerdo frente a la perdida realidad; recuerdo petrificado, como toda foto, donde nada faltaba, ni siquiera y sobre todo la nada, verdadera fijadora de la escena. Estaba la mujer, estaba el chico, rígido el árbol sobre sus cabezas, el cielo tan fijo como las piedras del parapeto, nubes y piedras confundidas en una sola materia inseparable (ahora pasa una con bordes afilados, corre como en una cabeza de tormenta). Los dos primeros días acepté lo que había hecho, desde la foto en sí hasta la ampliación en la pared, y no me pregunté siquiera por qué interrumpía a cada rato la traducción del tratado de José Norberto Allende para reencontrar la cara de la mujer, las manchas oscuras en el pretil. La primera sorpresa fue estúpida; nunca se me había ocurrido pensar que cuando miramos una foto de frente, los ojos repiten exactamente la posición y la visión del objetivo; son esas cosas que se dan por sentadas y que a nadie se le ocurre considerar. Desde mi silla, con la máquina de escribir por delante, miraba la foto ahí a tres metros, y entonces se me ocurrió que me había instalado exactamente en el punto de mira del objetivo. Estaba muy bien así; sin duda era la manera más perfecta de apreciar una foto, aunque la visión en diagonal pudiera tener sus encantos y aun sus descubrimientos. Cada tantos minutos, por ejemplo cuando no encontraba la manera de decir en buen francés lo que José Alberto Allende decía en tan buen español, alzaba los ojos y miraba la foto; a veces me atraía la mujer, a veces el chico, a veces el pavimento donde una hoja seca se había situado admirablemente para valorizar un sector lateral. Entonces descansaba un rato de mi trabajo, y me incluía otra vez con gusto en aquella mañana que empapaba la foto, recordaba irónicamente la imagen colérica de la mujer reclamándome la fotografía, la fuga ridícula y patética del chico, la entrada en escena del hombre de la cara blanca. En el fondo estaba satisfecho de mí mismo; mi partida no había sido demasiado brillante, pues si a los franceses les ha sido dado el don de la pronta respuesta, no veía bien por qué había optado por irme sin una acabada demostración de privilegios, prerrogativas y derechos ciudadanos. Lo importante, lo verdaderamente importante era haber ayudado al chico a escapar a tiempo (esto en caso de que mis teorías fueran exactas, lo que no estaba suficientemente probado, pero la fuga en sí parecía demostrarlo). De puro entrometido le había dado oportunidad de aprovechar al fin su miedo para algo útil; ahora estaría arrepentido, menoscabado, sintiéndose poco hombre. Mejor era eso que la compañía de una mujer capaz de mirar como lo miraban en la isla; Michel es puritano a ratos, cree que no se debe corromper por la fuerza. En el fondo, aquella foto había sido una buena acción.
No por buena acción la miraba entre párrafo y párrafo de mi trabajo. En ese momento no sabía por qué la miraba, por qué había fijado la ampliación en la pared; quizá ocurra así con todos los actos fatales, y sea esa la condición de su cumplimiento. Creo que el temblor casi furtivo de las hojas del árbol no me alarmó, que seguí una frase empezada y la terminé redonda. Las costumbres son como grandes herbarios, al fin y al cabo una ampliación de ochenta por sesenta se parece a una pantalla donde proyectan cine, donde en la punta de una isla una mujer habla con un chico y un árbol agita unas hojas secas sobre sus cabezas.
Pero las manos ya eran demasiado. Acababa de escribir: Donc, la seconde clé réside dans la nature intrinsèque des difficultés que les sociétés—y vi la mano de la mujer que empezaba a cerrarse despacio, dedo por dedo. De mí no quedó nada, una frase en francés que jamás habrá de terminarse, una máquina de escribir que cae al suelo, una silla que chirría y tiembla, una niebla. El chico había agachado la cabeza, como los boxeadores cuando no pueden más y esperan el golpe de desgracia; se había alzado el cuello del sobretodo, parecía más que nunca un prisionero, la perfecta víctima que ayuda a la catástrofe. Ahora la mujer le hablaba al oído, y la mano se abría otra vez para posarse en su mejilla, acariciarla y acariciarla, quemándola sin prisa. El chico estaba menos azorado que receloso, una o dos veces atisbó por sobre el hombro de la mujer y ella seguía hablando, explicando algo que lo hacía mirar a cada momento hacia la zona donde Michel sabía muy bien que estaba el auto con el hombre del sombrero gris, cuidadosamente descartado en la fotografía pero reflejándose en los ojos del chico y (cómo dudarlo ahora) en las palabras de la mujer, en las manos de la mujer, en la presencia vicaria de la mujer. Cuando vi venir al hombre, detenerse cerca de ellos y mirarlos, las manos en los bolsillos y un aire entre hastiado y exigente, patrón que va a silbar a su perro después de los retozos en la plaza, comprendí, si eso era comprender, lo que tenía que pasar, lo que tenía que haber pasado, lo que hubiera tenido que pasar en ese momento, entre esa gente, ahí donde yo había llegado a trastrocar un orden, inocentemente inmiscuido en eso que no había pasado pero que ahora iba a pasar, ahora se iba a cumplir. Y lo que entonces había imaginado era mucho menos horrible que la realidad, esa mujer que no estaba ahí por ella misma, no acariciaba ni proponía ni alentaba para su placer, para llevarse al ángel despeinado y jugar con su terror y su gracia deseosa. El verdadero amo esperaba, sonriendo petulante, seguro ya de la obra; no era el primero que mandaba a una mujer a la vanguardia, a traerle los prisioneros maniatados con flores. El resto sería tan simple, el auto, una casa cualquiera, las bebidas, las láminas excitantes, las lágrimas demasiado tarde, el despertar en el infierno. Y yo no podía hacer nada, esta vez no podía hacer absolutamente nada. Mi fuerza había sido una fotografía, ésa, ahí, donde se vengaban de mí mostrándome sin disimulo lo que iba a suceder. La foto había sido tomada, el tiempo había corrido; estábamos tan lejos unos de otros, la corrupción seguramente consumada, las lágrimas vertidas, y el resto conjetura y tristeza. De pronto el orden se invertía, ellos estaban vivos, moviéndose, decidían y eran decididos, iban a su futuro; y yo desde este lado, prisionero de otro tiempo, de una habitación en un quinto piso, de no saber quiénes eran esa mujer, y ese hombre y ese niño, de ser nada más que la lente de mi cámara, algo rígido, incapaz de intervención. Me tiraban a la cara la burla más horrible, la de decidir frente a mi impotencia, la de que el chico mirara otra vez al payaso enharinado y yo comprendiera que iba a aceptar, que la propuesta contenía dinero o engaño, y que no podía gritarle que huyera, o simplemente facilitarle otra vez el camino con una nueva foto, una pequeña y casi humilde intervención que desbaratara el andamiaje de baba y de perfume. Todo iba a resolverse allí mismo, en ese instante; había como un inmenso silencio que no tenía nada que ver con el silencio físico. Aquello se tendía, se armaba. Creo que grité, que grité terriblemente, y que en ese mismo segundo supe que empezaba a acercarme, diez centímetros, un paso, otro paso, el árbol giraba cadenciosamente sus ramas en primer plano, una mancha del pretil salía del cuadro, la cara de la mujer, vuelta hacia mí como sorprendida iba creciendo, y entonces giré un poco, quiero decir que la cámara giró un poco, y sin perder de vista a la mujer empezó a acercarse al hombre que me miraba con los agujeros negros que tenía en el sitio de los ojos, entre sorprendido y rabioso miraba queriendo clavarme en el aire, y en ese instante alcancé a ver como un gran pájaro fuera de foco que pasaba de un solo vuelo delante de la imagen, y me apoyé en la pared de mi cuarto y fui feliz porque el chico acababa de escaparse, lo veía corriendo, otra vez en foco, huyendo con todo el pelo al viento, aprendiendo por fin a volar sobre la isla, a llegar a la pasarela, a volverse a la ciudad. Por segunda vez se les iba, por segunda vez yo lo ayudaba a escaparse, lo devolvía a su paraíso precario. Jadeando me quedé frente a ellos; no había necesidad de avanzar más, el juego estaba jugado. De la mujer se veía apenas un hombro y algo de pelo, brutalmente cortado por el cuadro de la imagen; pero de frente estaba el hombre, entreabierta la boca donde veía temblar una lengua negra, y levantaba lentamente las manos, acercándolas al primer plano, un instante aún en perfecto foco, y después todo él un bulto que borraba la isla, el árbol, y yo cerré los ojos y no quise mirar más, y me tapé la cara y rompí a llorar como un idiota.
Ahora pasa una gran nube blanca, como todos estos días, todo este tiempo incontable. Lo que queda por decir es siempre una nube, dos nubes, o largas horas de cielo perfectamente limpio, rectángulo purísimo clavado con alfileres en la pared de mi cuarto. Fue lo que vi al abrir los ojos y secármelos con los dedos: el cielo limpio, y después una nube que entraba por la izquierda, paseaba lentamente su gracia y se perdía por la derecha. Y luego otra, y a veces en cambio todo se pone gris, todo es una enorme nube, y de pronto restallan las salpicaduras de la lluvia, largo rato se ve llover sobre la imagen, como un llanto al revés, y poco a poco el cuadro se aclara, quizá el sol, y otra vez entran las nubes, de a dos, de a tres. Y las palomas, a veces, y uno que otro gorrión.
Marcadores:
Cortázar,
fotos,
Las babas del diablo,
realidade
quarta-feira, 1 de abril de 2015
Assim derrubaram Jango: leia capítulo da biografia ‘Marighella’ sobre golpe
Colei tudo desse site aqui.
Há 51 anos, o Brasil mergulhava nas trevas. O golpe de Estado de 1º de abril de 1964 depôs o presidente João Goulart e inaugurou a ditadura que sobreviveria por 21 anos.
Narrei as horas quentes da derrubada de Jango no capítulo “Os aviões ficaram no chão'', da biografia “Marighella: O guerrilheiro que incendiou o mundo''.
A narrativa começa no fim da tarde de 30 de março e vai até a derrota.
Por ocasião do cinquentenário do golpe, a Companhia das Letras liberou o capítulo na internet.
Ei-lo, grátis:
* * *
Os aviões ficaram no chão
Eram no mínimo dez os sargentos, na maioria do Exército, a quem Marighella fez a derradeira recomendação no entardecer de 30 de março de 1964: ali mesmo, na residência onde a janela da sala contemplava o Morro Azul, que ninguém deixasse de vestir a farda para a manifestação noturna. Quanto mais uniformes militares colorissem os salões do Automóvel Club do Brasil, mais escancarado seria o respaldo às decisões recentes do governo. Não era a primeira vez que ele se encontrava com praças das Forças Armadas no apartamento de fundos na Marquês de Abrantes, rua do bairro do Flamengo celebrizada como corredor de pensões no século XIX. Os inquilinos eram seus correligionários João Batista Xavier Pereira e a mulher, Zilda Paula. Marighella também se reunia com sargentos no subúrbio. Chefe da seção armada do PCB, Salomão Malina observara que em 1961 o camarada “começou a depositar […] uma esperança […] exagerada em certos movimentos da área militar''. Conversou com ele, que não lhe deu ouvidos.
Na batalha pela posse de Jango, a guarnição do contratorpedeiro Ajuricaba aprisionara os oficiais. Marighella confiava em tal combatividade não apenas para referendar a agenda de Goulart, mas para ultrapassá-la. Em 1962, Prestes anotara: “Marighella — Em vez de colocar como questão central as reformas de estrutura, colocar o problema de luta por um novo poder''. Se dois anos mais tarde o PCB aparentava se diluir na frente reformista do presidente, Marighella preservara a ruptura revolucionária no horizonte.
Enquanto ele se despedia dos sargentos, Goulart titubeava em comparecer ao ato pelos quarenta anos da Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. O deputado Tancredo Neves desestimulou-o, pois o desgaste com a oficialidade já fora demasiado com a anistia aos marinheiros. No Gabinete Militar o capitão Eduardo Chuahy, receoso de nova afronta à hierarquia, labutou pelo forfait. O presidente deu de ombros aos rumores de provocações, desceu na rua do Passeio e adentrou o prédio em cujo interior rodaram a chanchada O homem do Sputnik. Não teria por que rir da noite do último discurso em seu país.
A exaltação dos mais de mil militares e policiais era tamanha que eles achincalharam com vaias um sargento que enumerou reivindicações, mas descartou opinar sobre política para não ferir os regulamentos corporativos. Os apelos de Jango — “respeitem a hierarquia legal'', sejam “cada vez mais disciplinados'' — contrastaram com o abraço espalhafatoso entre o almirante Aragão e o Cabo Anselmo. No entanto, seu raciocínio fazia sentido:
“Na crise de 1961, os mesmos fariseus que hoje exibem o falso zelo pela Constituição queriam rasgá-la e enterrá-la sob a campa fria da ditadura fascista.''
Como em uma carta-testamento que jamais escreveria, Goulart evocou o religioso católico dom Hélder Câmara e seu sermão:
“Os ricos da América Latina falam muito de reformas de base, mas chamam de comunistas aqueles que se decidem a levá-las à prática.''
A estrela da festa no Automóvel Club cuspiu fogo e bafejou mistérios. Ao colunista Paulo Francis, do vespertino Última Hora, Jango se afigurou “pálido, assustado, semicoerente''. Um acompanhante de Goulart, a caminho da solenidade, confidenciou ao jornalista Janio de Freitas que o presidente aceitara por duas vezes “bolinhas'' — estimulantes — do patrão de Francis, Samuel Wainer. Nem no texto preparado por assessores, nem nos improvisos apimentados o orador atordoado mobilizou, para barrar eventual golpe de Estado, os milhões de cidadãos que o escutavam no rádio.
Antes de Jango concluir seu discurso, o general Olímpio Mourão Filho recolheu-se aos seus aposentos em Juiz de Fora, na zona da mata mineira. O comandante da 4ª Região Militar e da 4ª Divisão de Infantaria engatilhara o plano: entre as quatro e as cinco horas da manhã da terça-feira, 31, suas tropas marchariam com destino ao Rio de Janeiro para depor o presidente. O putsch deveria eclodir dias depois, mas o general à testa da Infantaria Divisionária em Belo Horizonte, Carlos Luís Guedes, preferiu antecipá-lo para prevenir dissabores astrais: ao lançar a sorte no terreno de operações, o oficial costumava fugir da Lua minguante, temida por ele como a Lua cheia pelos lobisomens.
* * *
“Os generais Guedes e Mourão Filho são dois velhinhos gagás, não são de nada!'', fanfarreou o general Assis Brasil diante de Jango, na atmosfera farsesca do palácio Laranjeiras. Pelo meio-dia, com os soldados sob as ordens dos golpistas a caminho do Rio, Goulart insistiu que havia “muito boato''.
Embora não fosse o alvo da ofensiva, o general Castello Branco talvez tenha se espantado mais que o presidente. A conspiração dominante gravitava na órbita do chefe do Estado-Maior do Exército. Em seus cenários para a derrubada de Jango, o pior seria jogar-se ao assalto do poder, concedendo ao antagonista a bandeira da legalidade. “Fomos surpreendidos pela ação de Mourão'', reconheceu o general Ernesto Geisel, então encostado em cargo irrelevante. “Castello achou que o movimento era prematuro, que o Mourão tinha agido afoitamente.''
O cearense Castello era general-de-exército (quatro estrelas), acima do general-de-divisão Mourão (três) e do general-de-brigada Guedes (duas). Nada que constrangesse os mineiros: a dupla havia maquinado uma empreitada autônoma, em consórcio com o governador Magalhães Pinto e empresários. Nem Mourão, aos 63 anos, nem Guedes, aos 58, prestavam-se ao papel de anciãos senis do vitupério do guia do “dispositivo militar'' janguista. O camisa-verde Mourão Filho criara, em 1937, o diabólico Plano Cohen, falsidade atribuída aos comunistas que serviu de pretexto para a ascensão do Estado Novo. Agora não era um protagonista nas trevas: golpeava à luz do sol — e da Lua cheia que iluminou a virada para abril. Guedes já comparava sua ofensiva sem sustos “às blitzen da Alemanha contra a Polônia, com a diferença de que, até o momento, não foi disparado um só tiro''.
O chumbo viria, profetizou a estação da CIA no Brasil em um cabograma de 30 de março. A agência tratou, como os golpistas, a quartelada iminente como “revolução'': “A revolução não será resolvida rapidamente e será sangrenta. Os combates no Norte podem continuar por um longo período''. No dia 27, o embaixador Lincoln Gordon remetera às autoridades de segurança nacional americanas um telex top secret encomendando “o mais rápido possível'' armas para os aliados de Castello Branco em São Paulo. Justificou a pressa: “Existe o perigo real de irrupção da guerra civil a qualquer momento''. Com o bloco dos generais na estrada, os Estados Unidos se moveram rápido. Não faltava tarimba a quem apeara um governo no Irã, em 1953, outro na Guatemala, no ano seguinte, e se engalfinhava com guerrilheiros no Vietnã.
Como considerava o Brasil território em disputa no duelo da Guerra Fria, a Casa Branca desencadeou as ações inventariadas no dia 31 pelo secretário de Estado, Dean Rusk, ao embaixador Gordon. Logo após o meio-dia, horário de Brasília, Rusk telegrafou pormenorizando o suporte inicial aos pelotões anti-Goulart: quatro contratorpedeiros, dois contratorpedeiros de escolta, um porta-aviões e quatro petroleiros. Uma reunião com Gordon dez dias antes, em Washington, previra também um contingente de fuzileiros. Para efeitos diplomáticos, a força-tarefa naval desenvolveria manobras inofensivas em águas adjacentes ao litoral brasileiro. Precisariam de 24 a 36 horas para dez aviões cargueiros, protegidos por seis caças, decolarem com 110 toneladas de munição. A operação foi batizada como Brother Sam.
A causa do Tio Sam era a mesma de espaçosa coalização nacional, da extrema direita belicosa a confrarias liberais de tradição. Além do colega mineiro, os governadores da Guanabara, Carlos Lacerda, e de São Paulo, Adhemar de Barros, mancomunaram-se com o levante. A Igreja reproduziu no interior paulista a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, e nova multidão era aguardada quinta-feira, no Rio. Se dependesse do tenente Reynaldo de Biasi Silva Rocha, não seria mais uma jornada de protesto, e sim a celebração da queda de Jango. Às sete horas da terça-feira, 31 de março, ele ministrou uma instrução de combate à baioneta em Juiz de Fora.
“Quem quer passar fogo nos comunistas levante o fuzil!'', exclamou. A tropa ergueu as armas e partiu para o Rio de Janeiro.
Marcadores:
ditadura militar,
Golpe de 1964,
Marighella,
Mário Magalhães
Assinar:
Postagens (Atom)